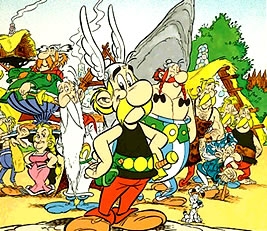Ayer a las cinco en punto de la tarde -como escribió Lorca- tuvimos un estupendo encuentro los miembros del claustro para debatir sobre la conveniencia o no de un nuevo proyecto. Lo que debía ser una mera presentación objetiva se transformó en, prácticamente, una especie de campaña a favor del maravilloso plan pues, salvo objetividad, hubo de todo.
Básicamente, todo se reduce a una simple cuestión: unos proponen que sigamos trabajando como hasta ahora -un poco mejor tal vez, porque quizá no lo hacemos bien del todo por falta de ganas- a cambio de un incentivo ecónomico si la productividad se ve aumentada (mejores notas, mejores grados de satisfacción de padres y alumnos, mejor convivencia...) Otros, es decir, los profesores, tienen que votar si se lleva a cabo o no tan brillante propuesta.
Tras hacer un poco de debate sobre los beneficios o perjuicios del presunto plan, los dos tercios necesarios de síes no se consiguen y, ¡oh!, ¿qué ven mis ojos? Pues, quizá, un poco lo que ya esperaba: algo de crispación en el ambiente, enfados de unos y alegrías de otros. Hasta ahí, normal, pero, ¿no se supone que este proyecto pretende mejorar la buena convivencia de todos? Esta duda queda resuelta de inmediato cuando uno de mis colegas, arrastrado por la ira o por el sentimiento de derrota, comienza a alzar su voz sobre las cabezas de los allí presentes por si, tal vez, estos de repente se hubiesen quedado sordos o incapaces de razonar a través del diálogo elegante, culto y respetuoso, porque, en ocasiones, no hace falta recibir improperios para sentirse insultado.
Lo cierto es que algo que no nace de un buen clima de convivencia, de respeto, de comprensión, de aceptación, difícilmente puede echar raíces en tierras fructíferas. Es como intentar convencer a alguien de que matar no está bien, matando, o como que insultar no está bien, insultando.
Menos planes falaces, cínicos, hipócritas y absurdos y, por favor, un poco más de respeto a esta profesión tan importante y hermosa.






 El próximo día 20 de marzo celebraremos el día internacional de la francofonía. Para que todos podáis echar un vistazo a la página oficial, pinchad
El próximo día 20 de marzo celebraremos el día internacional de la francofonía. Para que todos podáis echar un vistazo a la página oficial, pinchad